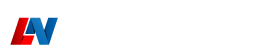En los últimos años, la gestualidad ensayada reemplazó a la palabra en buena parte de la dirigencia política. El coacheo convirtió al “triángulo de las manos” en una pose universal del poder: un gesto vacío que pretende transmitir seguridad, pero termina revelando lo contrario.
La política argentina ha incorporado con entusiasmo —y, en muchos casos, sin discernimiento— una serie de prácticas provenientes del mundo del coaching y la comunicación no verbal. Entre ellas, el llamado “triángulo de las manos”, un gesto en apariencia inocente que se ha convertido en símbolo del coaching político contemporáneo: los dedos índices y pulgares unidos formando un triángulo frente al pecho, en señal de supuesta “seguridad, dominio y equilibrio”.
Sin embargo, lo que en su origen pretendía transmitir autoridad y serenidad ante el público, se ha transformado hoy en una coreografía repetida hasta el absurdo. En conferencias, actos partidarios o ruedas de prensa, la escena se repite con exactitud mecánica: dirigentes que, mientras hablan, modelan cuidadosamente el gesto aprendido en sesiones de coacheo, como si esa postura fuera capaz de suplir la falta de contenido o convicción.

El gesto del “triángulo” —popularizado décadas atrás por figuras del liderazgo empresarial y adoptado luego por políticos de distintas latitudes— buscaba construir una imagen de calma racional y control emocional. En su contexto original, tenía sentido: era parte de una estrategia integral de lenguaje corporal coherente con un mensaje. Pero, en la práctica política argentina reciente, se ha convertido en una caricatura.
Lo paradójico es que, al repetirse de manera forzada y simultánea en dirigentes de diferentes espacios ideológicos, el gesto ha perdido todo poder comunicativo. Su exceso lo ha vaciado de significado. El “triángulo” ya no comunica serenidad, sino artificio; no proyecta seguridad, sino un intento torpe de parecer profesional. Y cuando la puesta en escena se impone al discurso, lo que queda expuesto no es la fortaleza del liderazgo, sino la fragilidad del mensaje.

Detrás de esta tendencia hay un síntoma más profundo: la dependencia de una dirigencia política que confunde la forma con el fondo, el efecto con la sustancia. La obsesión por la imagen y el entrenamiento gestual termina desplazando la reflexión, la argumentación y la coherencia. En lugar de construir credibilidad a través de hechos o ideas, se intenta fabricarla a través de posturas ensayadas.
El coaching político —bien aplicado— puede ser una herramienta valiosa para mejorar la claridad comunicativa, la empatía y la capacidad de transmitir mensajes complejos. Pero cuando se convierte en una técnica de imitación superficial, roza el ridículo. El votante, más intuitivo de lo que muchos asesores creen, percibe la impostura. Y cuando la gestualidad sustituye al pensamiento, lo que se erosiona no es solo la autenticidad del dirigente, sino también la confianza del ciudadano.
Quizás haya llegado el momento de que la dirigencia recupere la naturalidad perdida. De abandonar el gesto prefabricado y volver a hablar con las manos, con la voz, con el cuerpo entero… Pero, sobre todo, con ideas.