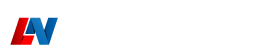Tras un domingo en el que hubo 6 accidentes y uno con una victima fatal, en la Ruta Nacional 33, el pasado viernes, el Gobierno dio un paso clave en su ambicioso plan para privatizar 10.000 kilómetros de rutas nacionales al inaugurar el llamado “data room”: un repositorio virtual y presencial donde los interesados pueden despejar dudas y acceder a la información técnica y financiera del proyecto. Pero puso sobre la mesa un hecho ineludible: muchas de las firmas que mostraron interés en el proyecto arrastran causas penales vinculadas al escándalo de los “Cuadernos” de las coimas. Sin embargo, lejos de disipar incertidumbres, esta iniciativa dejó al desnudo las múltiples preguntas sin respuesta que eclipsan la viabilidad de la adjudicación.
Empresas con antecedentes judiciales y agenda judicial apretada
Entre los grupos que participan de las jornadas de “data room” se encuentran nombres emblemáticos de la obra pública vial argentina: Cartellone, Chediack, Luis Losi, Panedile (Hugo Dragonetti), Supercemento, Roggio, Vial Agro y Juan Carlos Relats. Todos ellos forman parte del “repertorio clásico” de contratistas y, a la vez, integran la lista de investigados en la causa “Cuadernos”, con juicio oral previsto para el 6 de noviembre de este año. Si la licitación no avanza con la celeridad que el Poder Ejecutivo pretende, no resulta descabellado imaginar que buena parte de estos actores dediquen sus próximas semanas tanto a estrategias de puja como a comparecer ante el Tribunal Oral Federal Nº 7 de la ciudad de Buenos Aires.
A este grupo se suman otras empresas relevantes, como Eleprint (del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss), Rovial, Obring (Rosario) y Cleanosol. Pero la gran incógnita sigue siendo la misma: ¿tienen estas compañías la capacidad real de financiar obras por decenas de miles de millones de pesos y, a la vez, cumplir con los procesos judiciales que se avecinan?
La quimera financiera: Obras hoy, peajes… ¿Mañana?
El corazón de la propuesta oficial es sencillo en el papel: el privado asume la ejecución de las mejoras y, a cambio, recupera la inversión mediante el cobro de peajes. No obstante, en un país donde las actualizaciones tarifarias de las rutas fueron un ejercicio inacabado en varias ocasiones —con hasta 15 ajustes incumplidos en ciertos corredores—, se vuelve difícil concebir que esta vez la promesa se cumpla cabalmente.
Peor aún, dada la magnitud de las obras y los tiempos de construcción, es probable que el inicio del repago a través de tarifas actualizadas quede pospuesto más allá de diciembre de 2027, cuando asuma la siguiente presidencia. En ese escenario, el valor de los peajes y su eventual actualización dependen de una nueva administración, lo que dispara un ciclo de incertidumbre: sin certeza de ingresos, los privados dudan de financiar; sin financiamiento, las obras se retrasan; y sin obras, el Estado no demuestra avances concretos.
Vacío institucional y desprotección al usuario
La liquidación de Vialidad Nacional, el rol ambiguo de la empresa Corredores Viales y la creación de la flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte dejan un hueco operativo de proporciones. Vialidad, con casi un siglo de experiencia, garantizaba planificación federal, licitaciones rigurosas y control transparente. Sus más de 3.400 empleados, sus convenios colectivos y su estructura técnica se desmantelan ahora sin un plan de transición claro.
La nueva Agencia, a cargo de un director ejecutivo con rango de subsecretario, que falta designar, y por esto, aún no se ha definido su organigrama ni sus protocolos de actuación. ¿Quién atenderá los reclamos de usuarios ante un peaje desbordado? ¿Quién impartirá sanciones y velará por el mantenimiento de la traza? ¿Cómo se articulará con las provincias si, en paralelo, el Ministerio de Economía absorberá las funciones técnicas de Vialidad? Este entrevero sitúa al ciudadano como espectador de un cambio de época más político que pragmático.
Nuestra propuesta de concesión federalizada al estilo chileno
En lugar de concentrar todo el paquete de rutas nacionales en un puñado de macroconcesionarios, resulta conveniente explorar un modelo adaptado de la experiencia chilena:
- Concesiones por tramos acotados: licitar corredores de 200 a 400 km a grupos de privados especializados. Esto reduce los riesgos de crédito, acorta plazos de adjudicación y favorece la competencia.
- Delegación a provincias: los grandes corredores de interés estratégico pueden quedar bajo la órbita de las administraciones provinciales, que cuentan con la potestad de financiar obras con recursos propios o mediante financiamiento externo. Estas jurisdicciones, a su vez, cobrarían peajes y reinvertirían parte de los ingresos en el mantenimiento.
- Supervisión nacional unificada: la Agencia de Control actuaría como regulador coordinador, estableciendo estándares técnicos y tarifarios, sin asumir la ejecución directa. De este modo, se preserva la mirada federal de Vialidad, se diversifica la responsabilidad financiera y se incentiva a cada provincia a priorizar sus corredores más críticos.
Este esquema de “concesiones mixtas” combina la eficiencia y la agilidad del sector privado con la visión territorial del Estado, proporcionando al ciudadano rutas seguras, mantenimiento permanente y reglas claras de juego. Además, al fragmentar el riesgo, se facilita la participación de PYMEs viales que, por su escala, están mejor preparadas para asumir contratos más modestos pero con impacto directo en sus regiones.
La Argentina necesita urgentemente reactivar su red de caminos. Pero para lograrlo, no bastan anuncios con interrogantes: hacen falta diseños robustos, financiamiento concreto y reglas de juego inalterables. La propuesta chilena, adaptada a nuestra realidad federal, ofrece una alternativa pragmática y despolitizada que podría poner fin al eterno empujón de la privatización “pendiente” y garantizar que las rutas comiencen a construirse hoy, no en el próximo mandato.